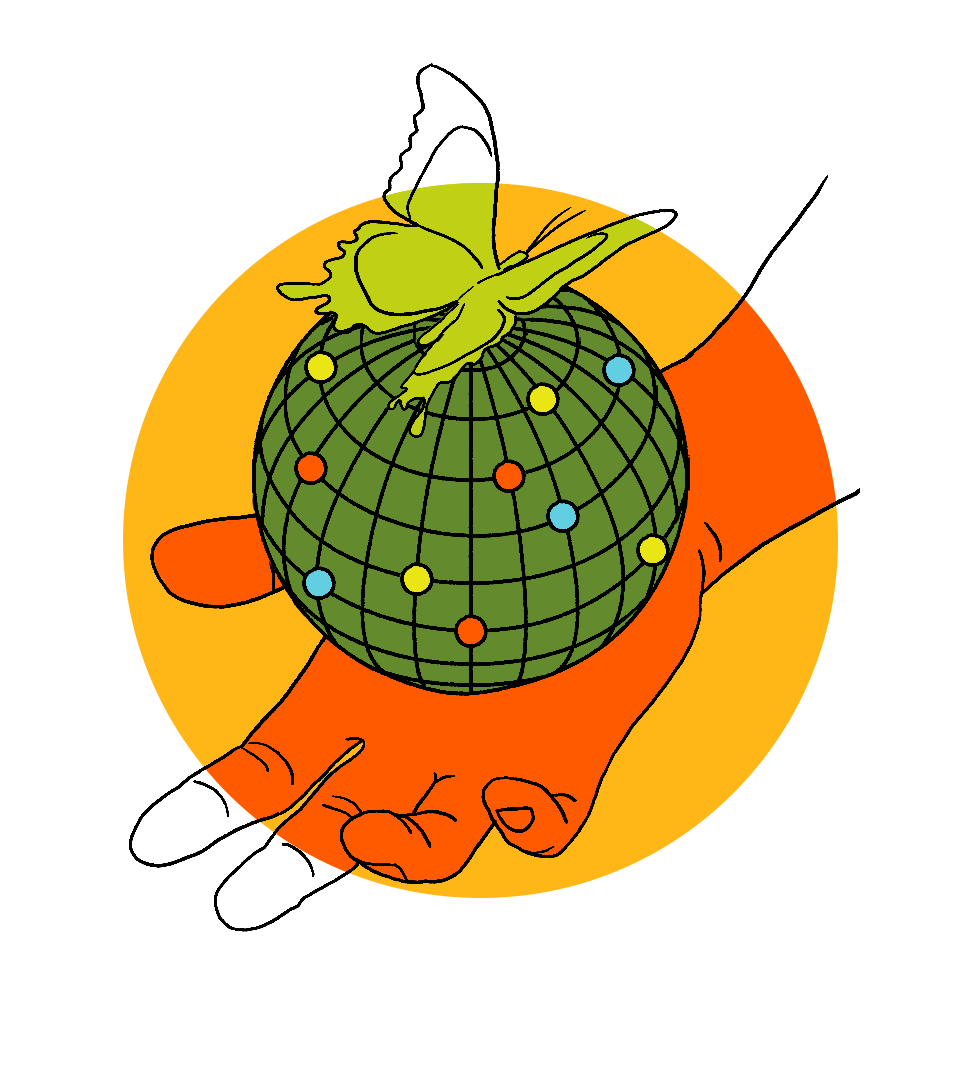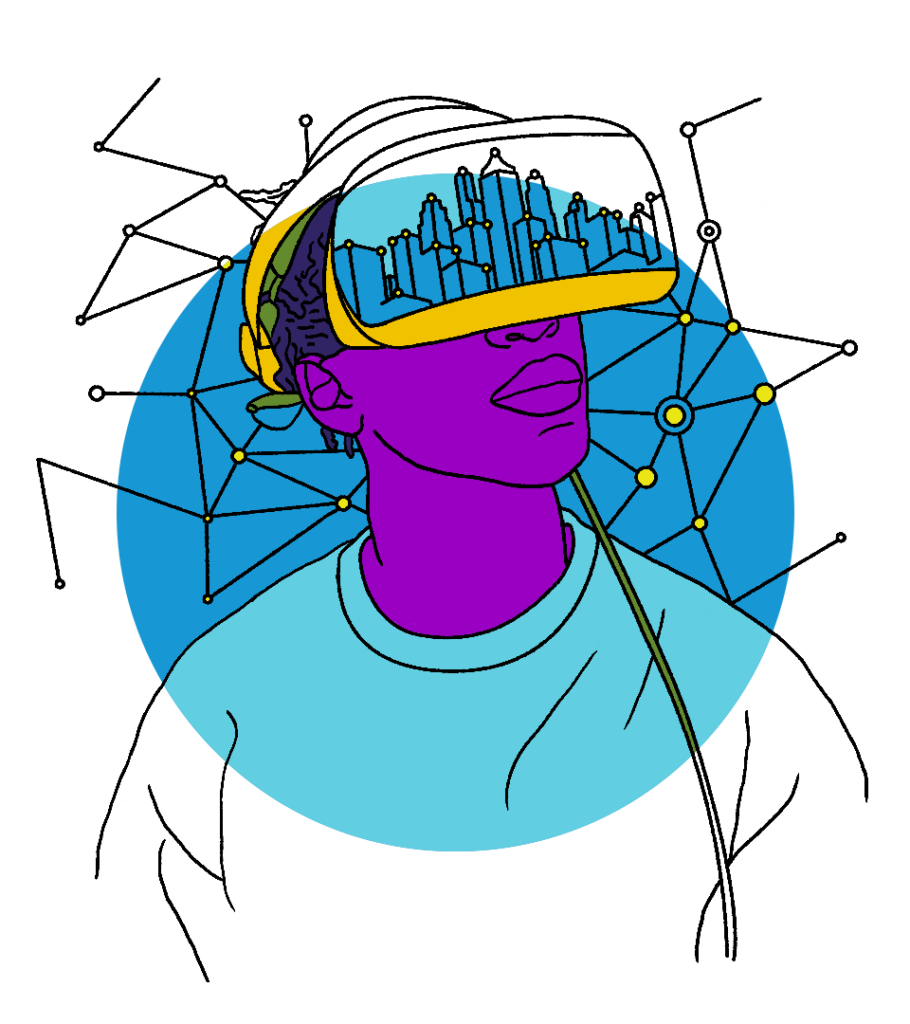¿Por qué importa el cierre de una sede cultural? Si pensáramos en la cultura como un ecosistema, no tendríamos que preguntar.
Cada día nos despertamos con más noticias que nos advierten de más daños irreparables a nuestro ecosistema natural. Ya sea que nuestros polos norte y sur están dos dígitos más cálidos de lo que se considera normal, o que hay incidentes cada vez más frecuentes de clima extremo, el daño que el cambio climático causará a nuestros ecosistemas naturales se entiende: se extiende y nos va a afectar. Todo lo que nos caracteriza como especie compartida tendrá que cambiar, ya sea reduciendo nuestra necesidad de extraer cosas del suelo para luego quemarlas, o dejando de involucrarnos en conflictos innecesarios que destruyen hábitats y medios de vida y exacerban todos nuestros problemas. Pero una cosa que no se cuestiona – que se entiende y se acepta – es que vemos este problema, y sus efectos, a través de la lente del ecosistema natural. Cada organismo y cada elemento tienen un papel único y, cuando uno de ellos se daña o se elimina, afecta a todo el ecosistema. Un insecto en peligro de extinción tiene implicaciones mucho más allá de ese insecto singular. Para apoyar a todas las personas, debemos protegerlo todo.
Creo que la misma forma de pensar se puede aplicar a la cultura y la forma como invertimos en ella, la apoyamos y nos aseguramos de que permanezca abierta, accesible y disponible para el mayor número de personas posible, independientemente de si se trata de una gran representación teatral o de un solitario artista callejero que toca canciones de otros compositores en una plaza pública. Porque reducir el acceso a la cultura de una persona o grupo (digamos, restringir la educación de las niñas en Afganistán) nos afecta a todos, en todas partes. Independientemente de si afecta nuestras vidas inmediatas, menos conocimiento y menos justicia en una parte del mundo nos hace a todos más pobres y hace que nuestro ecosistema cultural colectivo empeore.
Pero no vemos a la cultura, o a una materialización artística particular como la música o el teatro, como un ecosistema. En cambio, adoptamos dos enfoques distintos y a menudo contradictorios. El primero es considerar al arte y la cultura como bienes comunes, que deben ponerse a disposición de todos como un derecho humano, debido a su valor intrínseco. El segundo es ver la cultura -o una disciplina particular dentro de ella- como una industria comercial, donde la cultura se negocia, con ganadores y perdedores. Sí: muchos productos (un disco, una obra de teatro, un concierto) abarcan ambos enfoques, pero al mirar la cultura a través de estas lentes, tendemos a ver el producto final como lo que más importa, ya sea que se produzca para nuestro beneficio colectivo o para ser vendido y consumido. Cualquiera que sea el proceso para hacer arte, es sólo eso, un proceso que ya sucedió y produjo esa obra de arte que nos importa. Eso es lo que consumimos. Eso es lo que cuenta.
Esa canción – esos cuatro minutos de dicha – es el resultado de haber fracasado exitosamente a lo largo del tiempo. Ese fracaso requiere que sucedan varias cosas o que se pongan a disposición en primer lugar
Este proceso (la creación del arte) es a menudo ignorado porque ocurre tras bambalinas: en aulas, espacios de ensayo, estudios de grabación y talleres. Se oculta lejos de la vista, en un polígono industrial, un arco de ferrocarril o una escuela, y rara vez se hace evidente. O existe en el éter, como el algoritmo que nutre a nuestras suscripciones de Spotify cuando ponemos en marcha una lista de reproducción. Y, debido a esta ignorancia del proceso a favor del producto, como nuestro ecosistema natural, lo damos por sentado. Cuando estamos en un concierto o en un museo, inmersos en una obra de arte en particular, ya sea una canción o una pintura, no estamos pensando en el proceso que llevó a que ese momento sucediera. Tomemos la canción, por ejemplo. Esa canción –esos cuatro minutos de dicha– es el resultado de haber fracasado exitosamente a lo largo del tiempo. Ese fracaso requiere que sucedan varias cosas o que se pongan a disposición en primer lugar: el acceso a instrumentos musicales, la capacitación para tocar esos instrumentos, los conocimientos para operar equipos de grabación para producir, diseñar y masterizar la pista, las habilidades interpersonales para poder tocar en un grupo al unísono, un mecanismo industrial para poner esa canción a disposición de la audiencia, ya sea a través de una plataforma de streaming o una estación de radio. También son necesarios el marketing, la distribución y otras herramientas para promocionar la pista, y mucho más. Nada «simplemente ocurrió».

Si cambiáramos nuestra perspectiva para incorporar ese proceso, sería mucho más claro para nosotros que invertir en la cultura como un ecosistema, al igual que invertir en nuestro entorno natural, produciría resultados que nos beneficiarían a todos. Si desglosamos cada componente, podemos identificar esos insectos, esos organismos (que, en este caso, son los procesos, el acceso y la infraestructura) que deben estar en su lugar y prosperar para que todo el sistema tenga éxito. Si ciertas comunidades carecen de acceso a la música y la educación cultural, o si no pueden permitirse comprar instrumentos, entonces todo el ecosistema sufre. Si hay una falta de espacios para fracasar exitosamente, tales como estudios o espacios de ensayo, entonces hay menos contenido para ser escuchado o visto. Y sin entender cada componente en el contexto del ecosistema (la forma en que el programa de música en la escuela del barrio impacta cuántas bandas locales tocan el anfiteatro a pocos kilómetros de distancia) todo el sistema se pone en riesgo. En lugar de una autopista para el talento, terminamos con un reloj de arena, agrandado en la parte superior e inferior pero delgado en el medio, con aquellos en la parte inferior ahogándose en arena.
Pero no vemos al arte, a la música, a la cultura, o lo que quiera que sea de esa manera. O bien lo vemos como algo que debe ser producido para todos, o bien como un paisaje competitivo donde algunos tienen éxito y otros fracasan – o una combinación de ambas cosas. Ambas definiciones persistirán. No todos los que eligen un instrumento se ganarán la vida con él, ni se escuchará cada canción, especialmente cuando se estima que 60 000 se suben a Spotify cada día. Pero debemos centrarnos tanto en el acceso al proceso como en el producto final, y (tal como ocurre con el cambio climático) son estos cambios sutiles, vistos a través de un ecosistema, a los que debemos prestar atención.
El cierre de una sede cultural tiene más facetas que lo que concierne solamente esa sede. Cuanto antes veamos esto y cambiemos nuestras tácticas para abordarlo, mejor estaremos todos, tanto en el mundo natural como en nuestro mundo cultural.